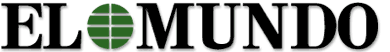Ya en tiempos de la dictadura, me encantaba conversar con Leopoldo Calvo-Sotelo. Era un político que hablaba de literatura con notable conocimiento de causa. En música se le reconocía como un experto, no tanto como Gallardón, pero siempre con juicios originales e inteligentes. Le ponía los dientes largos que yo hubiera conocido a Stravinski. Tenía además un hiriente sentido del humor. Era mordaz e imperturbable. Se recreaba en la ironía y se burlaba con delectación de los periodistas, a los que despreciaba mucho pero temía todavía más. La cultura para él no era un maquillaje que adornaba su figura política. Tenía una idea muy clara de su significación. Sabía, además, que España, antes que nada, es una potencia cultural y que el área del idioma español nos situaba en lugar privilegiado en el mundo.
Ya retirado de la política, almorzábamos con cierta frecuencia. Un día, durante la sobremesa, me dijo:
-Tengo tiempo y ganas de hacer algo en favor del idioma español. Te lo digo con claridad y franqueza, y eres el primero al que se lo digo. Me gustaría ser académico. Fuera de la Academia Española todo es agua de borrajas. No sé si será posible que me elijáis académico. Si lo fuera, dedicaría lo mejor de mi tiempo al trabajo en la Academia.
Le agradecí la sinceridad y que no se anduviera con rodeos. La escritura de Calvo-Sotelo era sólo discreta, sus libros endebles. Pero en la Real Academia Española además de los mejores novelistas, poetas, dramaturgos, ensayistas, ha figurado siempre desde su fundación una representación de la sociedad: del Ejército, de la Iglesia, del Derecho, de la Economía, de la Ciencia, hasta finales del siglo XX también de la aristocracia. Y de la política, con representantes de envergadura y más de un presidente del Gobierno. Había ya muerto Areilza y Calvo-Sotelo podría ocupar con máxima dignidad el hueco que dejó el gran político, ministro de Asuntos Exteriores con Juan Carlos I, Secretario del Secretariado Político con Juan III.
Le expliqué algunas claves académicas a Leopoldo Calvo-Sotelo y le animé a que gestionara su aspiración. Al menos durante tres o cuatro años, el político habló con diversos académicos. Tal vez diez o doce pasaron por su mesa. Calvo-Sotelo era hombre muy inteligente con los pies siempre en la realidad. Se dio cuenta de que su candidatura, tal vez injustamente, no tenía ambiente. Y no se atrevió a probar, seguramente porque tenía en la cabeza la historia de Romanones, al que prometieron su voto casi todos los académicos y no le votó ni uno. «Joder, que tropa», dicen que dijo el conde cojo, aunque Francisco Rico en su última intervención en la Academia desbarató la anécdota. En todo caso esa historia estevada si no fuese verdadera estaría bien trovata.
Calvo-Sotelo lo fue todo: ingeniero ilustre, alto cargo con la dictadura, hombre respetado por Don Juan, ministro con Arias Navarro, fautor de UCD y de la Transición, ministro de nuevo con Suárez, presidente del Gobierno, durante dos años críticos, ennoblecido, en fin, por el Rey, Grande de España. Habiéndolo sido todo, quiso ingresar en la Academia, al margen de vanidades y oropeles, por sentido de servicio a la cultura española. No pudo y a mí me entristece que no consiguiera la última aspiración de su vida porque sé que ese despego académico le llenó de amargura y le produjo una decepción nunca curada.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.